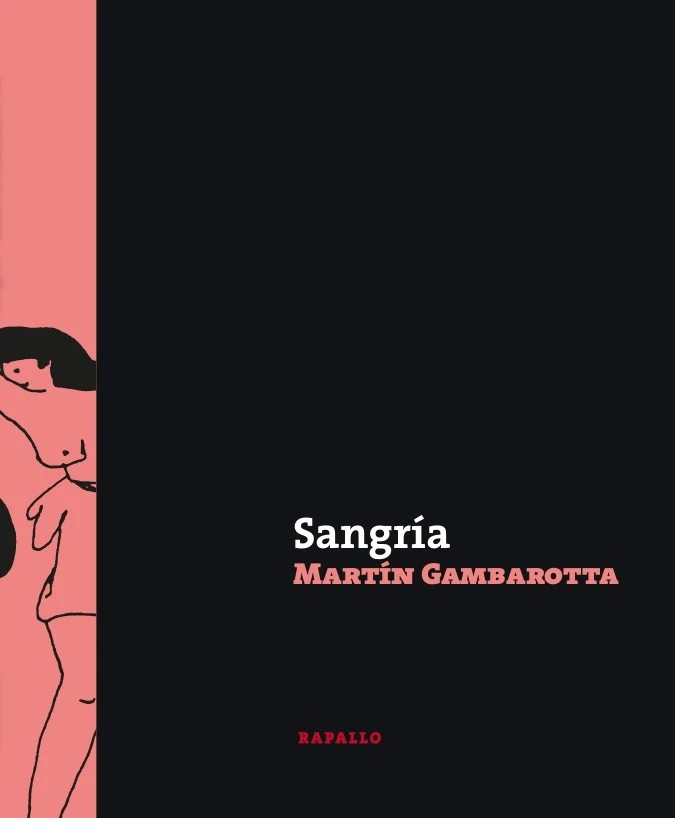A quién le escriben los que escriben sobre escribir
El ruido de una época inaugura la colección No Ficción de la editorial Marciana, dirigida por Denis Fernández y Manuel Álvarez. La autora es Ariana Harwicz (1977, Buenos Aires), quien desde su primera novela (Matate amor, Mardulce, 2012) ha creado una obra de sólida circulación en el campo cultural local e internacional: nominaciones, premios, traducciones, adaptaciones al teatro y –pronto, también– al cine.
Se trata de un libro roto, fragmentado, que piensa la literatura, el arte y la cultura contemporáneas, orbitando siempre la figura del escritor, ese inasible ser del que tanto reniega hoy buena parte de nuestro campo literario.
La escritura adoctrinada, tal el título de la primera sección del libro, está hecha de unidades mínimas: a veces de media página, otras de un párrafo y, en ocasiones, apenas frases, subrayados, manuscritos, alguna que otra foto. Se podría decir que, en su conjunto, las moviliza una suerte de resistencia: negarse a aceptar que, ante la amenaza de la indiferencia, el arte y la literatura se replieguen sobre sí mismas.
La segunda parte, titulada El escritor aparenta ser un moribundo, se compone de entradas algo más extensas, que cruzan el diario con el ensayo (algunos en colaboración), la narración de experiencias personales y el anecdotario cultural. En estos textos se respira la necesidad de erguirse frente a la presión del consenso profesionalizado que impide pensar.
Lo que impulsa la escritura de Harwicz, podría leerse como una prolongación de lo que, según Silvia Schwarzböck, motivaba en Fogwill el constante verdugueo de sus pares: la certeza de que, postdictadura, la izquierda –culturalista, culturizada– conciba al poder como algo ajeno, algo que ya no disputa.
El tono del libro es seco. Mezcla la semántica de la certeza con la sintaxis de la doctrina, registro propio del libro de escritor: hay decálogos, recomendaciones, la instauración de un canon personal, etcétera. Pero, a diferencia de otros de su especie, El ruido de una época asume la contradicción y, tal como promete la autora en la nota preliminar, la celebra. No persigue coherencia y evita la tontera de forzar una continuidad. En ese sentido, es un libro gratis: no es funcional ni siquiera dentro de la ingeniería del pensamiento propio. Lo fragmentario, entonces, resulta un recurso menos estético que ético, para cifrar entre citas una serie de verdades indecibles (porque sino te matan a garrotazos como si fueses un enano), para librar la incansable lucha por rescatar lo que sí, para limpiar un poco el paño y asegurar que no todo vale lo mismo.
Todo esto es dignamente acompañado por la edición: la abundancia de espacios en blanco, permite el retrogusto, marida con el ritmo que propone la obra, cede terreno para que lo leído sacuda el sepulcro de ideas del lector. Este acierto editorial es altamente potenciado con un diseño minimalista que remite al catálogo de arte: un color de acento, solapas en tapa y contratapa, fotos sin epígrafe.
En los pasajes más verticales, es decir, cuando la autora se ve tentada por la necesidad de ponerle nombre a su enemigo (el escritor profesional, la cultura de la cancelación, la reescritura de obras clásicas) el libro tal vez pierda algo de fuerza. Leídas desde el margen de un sistema que milita la endogamia y la pertenencia, donde no solo no hay agentes literarios sino, muchas veces, ni siquiera interlocutores (mucho menos editores que vayan a buscar libros que aún no existen), algunas de estas preocupaciones pueden sonar lejanas, incluso ajenas. Pero la sensación cede a medida que se descubre una suerte de trilogía del mal: la felicidad individual, el imperativo del consenso, el narcisismo autoral.
Dije, al principio, que parte de la obra de Ariana Harwicz ha ganado premios, ha sido traducida, adaptada al teatro y, prontamente, lo será al cine. ¿Es eso lo la convierte en una escritora? Nadie sabe. Es evidente que lo fundamental es tener obra. Igual de fundamental es que esa obra circule, se la lea. En cualquier caso, no alcanza. El escritor es todo eso y algo más.
Eso que falta se puede rastrear en los libros de Harwicz y, también, en la producción de otra autora contemporánea: Marina Closs. ¿Una pista? Obra, circulación e intervención pública. Ganas de mover el avispero, de inyectar prejuicios y enemistades caprichosas, como las que exigía Fogwill en Estados alterados. No ocupar espacio en las páginas y pantallas para mantener vigente un nombre, una marca, sino escribir, siempre, para decir algo, aun a riesgo de contradecirse o equivocarse. O mejor: precisamente para eso, para romper, al menos en potencia, la cárcel de la identidad.


.webp)