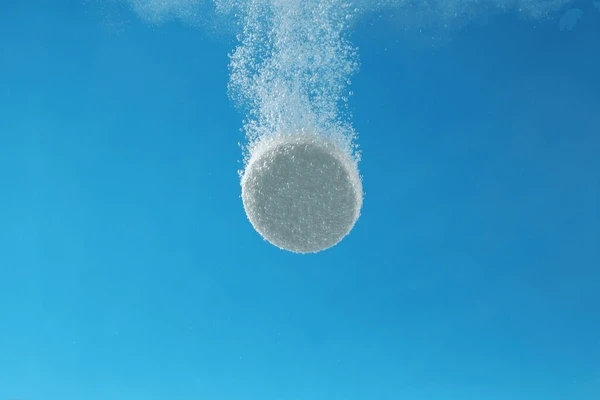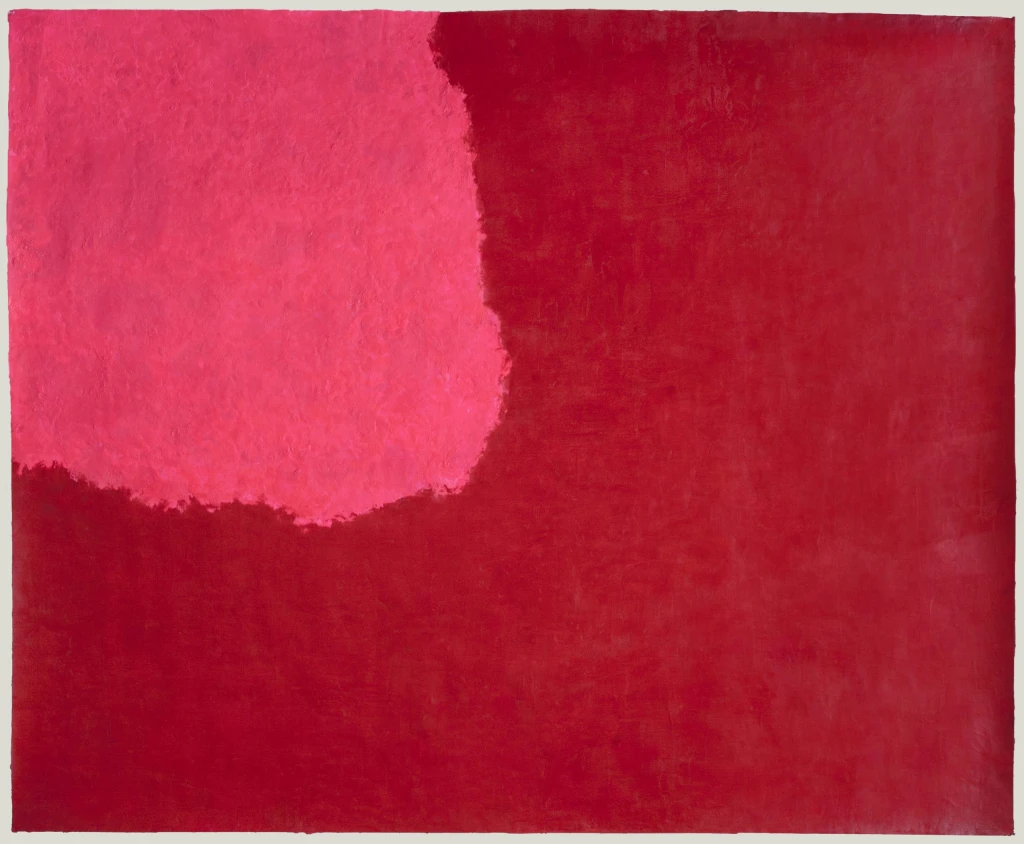
La música íntima
Cuando Saussure decidió definir el objeto de estudio de la lingüística lo primero que notó fue que el lenguaje era inabarcable. Acto seguido, lo descompuso: por un lado, dijo, está «la lengua»; y por el otro está «el habla».
La lengua sería su parte social (en tanto sistema de convenciones) y mental (porque ese sistema habita en nosotros). El habla sería su parte individual y fáctica: el uso particular que, al pronunciarse, cada hablante hace de la lengua. Dicho de otro modo: la lengua sería el código, y el habla sería el acto.
Por eso el habla saussureana siempre es oral. De ahí su carácter fáctico y su naturaleza física, psíquica y fisiológica: su instrumento, es decir, aquello que la hace sonar es el aparato fonador.
Pero el habla también se manifiesta en silencio.
Cuando escribo, primero que nada, escucho una música, una voz. En sus primeras instancias, escribir es una suerte de transcripción de esa música privada, de esa voz que es mi habla reproduciéndose en el vacío.
Cuando leo, la primera sedimentación que el texto produce en mí también es sonora: escucho una música, una voz que empieza a reproducirse y de la que, como creía Saer, soy (en el sentido musical del término) intérprete.
Cuando leo reproduzco un habla ajena que, en el acto de ser leída, pasa a ser un poco mía: le doy mis tempos, mis silencios, mis pausas, mi respiración.
Me gusta pensar la lectura como el encuentro erótico de dos hablas. Como un acto único e irrepetible porque el mismo texto puede sonardiferente en cada lector o, incluso, en el mismo lector en diferentes momentos. Ni el lector ni el autor son entidades fijas. Con cada lectura se vuelven a crear mutuamente.
Cuando escribo aprendo a escucharme. Escucho mi forma de hablar, mis maneras de decir, esa voz mental: esa con la que me hablo y que suena en mí pero casi nunca escucho porque es mía, porque la doy por sentada.
Cuando escribo, también convierto esa voz, esa música que escucho, en algo que empieza a existir fuera de mí. Es decir, la transcribo, la registro: de pronto sale de mí y es algo: una serie de signos en una hoja o una pantalla.
Cuando escribo, finalmente, corrijo esa primera expresión de esa voz, de la música, para dotarla de la notación gráfica necesaria para que pueda ser leída/interpretada por otro con el menor ruido posible. La adapto al código común de la lengua procurando que no deje de sonar a aquello que, antes, sonó primero en mí.
No corrijo esa voz para convertirla en escritura; corrijo mi escritura para que se parezca a esa voz, para honrar y prolongar la música íntima.
Cuando leo un texto, lo toco: lo hago sonar en mí. Decodifico una escritura e inmediatamente escucho una música. Aunque no lo sepa mientras leo, se produce una especie de milagro: escucho en mí la voz de un otro, de la ajenidad, que, en la lengua de mi pueblo (que habita en mí) se encuentra con mi habla. De pronto suena familiar, como si ya la hubiera escuchado antes.
Cuando leo, la voz del autor y la mía se encuentranen la partitura universal de nuestra lengua común y «tocan» una música siempre distinta, un sonido siempre novedoso y embriagador.
Lo que me anima a escribir no es que alguien escuche lo mismo que yo, sino que se pueda tocar lo que escribí sin demasiado ruido; que el texto no plantee demasiadas dificultades, que la partitura sea legible. Que la canción pueda tocarse de corrido.
Pero la música que se produce a través de la escritura no es abstracta: no usa notas ni acordes, sino palabras. Y las palabras tienen significados.
A la necesidad de continuidad sonora, entonces, para que la lectura no se rompa, se le añade cierta exigencia en el plano discursivo, de la significación: que el otro, el que lee, el que toca, quiera seguir leyendo, quiera seguir tocando.
«Desarrollar experiencia para confiar en la intuición». Así resume el saldo de sus cincuenta años haciendo sushi el célebre chef Jiro Ono. Repito: «Desarrollar experiencia para confiar en la intuición». Es la mejor definición que conozco para lo que puede aprenderse escribiendo, para eso que algunos llaman «oficio»: desarrollar experiencia para confiar en la intuición.
La única experiencia que conozco en torno a la escritura tiene un pie puesto en la lectura (sobre todo al principio) y otro en la reescritura, en la corrección: en ese ida y vuelta entre lo que sale y lo que queda, entre lo que escucho (y registro) y lo que voy a dejar en la hoja impresa, entre lo que se abre en mí y lo que, como decía alguien, abandono en el texto. En algún momento, incluso, se trasciende la textualidad: la reescritura, esa lectura productiva de uno mismo (como la llamaba Leónidas Lamborghini), se convierte en una actividad que orbita todo lo que se ha escrito, se escribe y se escribirá: un diálogo eterno.
Desacralizo la escritura, le quito toda intención (porque nada que habite en la escritura puede buscarse: se trata siempre de un hallazgo, un descubrimiento). Me olvido momentáneamente de que el lenguaje es una herramienta para comunicar, para decir algo, y entonces intento no usarlo sino escribirlo. Como ese movimiento nunca es total, como siempre todo (cada día de los cincuenta años de experiencia de Jiro) es una aproximación, superviso todo lo que mi ego pueda haber filtrado, mis tendencias habituales: el deseo de que mi escritura me represente, las ganas de hacer literatura, etcétera.
Cuando me corrijo procuro que mi habla se disuelva en la lengua de mi pueblo. Y reconozco allí, en ese correrme del medio, mi más honesta voluntad de comunicación: que mis textos puedan alojar, en cada lectura, el habla de otro.
Si me sale o no, a esta altura da lo mismo.
Lo importante, entiendo ahora, es que cuando me corrijo estoy pensando en el otro, que en la corrección descubro un acto de amor.